El canon no tiene límites. O, mejor dicho, sus únicos límites son los acuerdos, inciertos, mudables, más aún, volátiles, a los que cada sociedad humana llega en cada momento de su historia. Cualquier autor, cualquier obra, puede entrar en el canon, o salir de él. Cualquier juicio puede predicarse de cualquier escritor, porque todos son expresión de una valoración radicalmente subjetiva, de una política personal del gusto. El hecho de que algunos autores parezcan definitiva e inamoviblemente instalados en el canon —Homero, Virgilio, Shakespeare, Cervantes, Rimbaud, Borges— es sólo una apariencia, una creencia ilusoria, provisional, que encuentra explicación en la brevedad de nuestra vida y en la cortedad, aún mayor, de nuestra perspectiva.La provisionalidad del canon se corresponde con la provisionalidad de todo, con la inestabilidad esencial de todo lo humano, de todo lo existente. Para fijar, o creer que fijamos, su contenido, como dice Georges Steiner, en realidad contamos cabezas: ese pacto democrático, fluido, temporal, nos otorga una certidumbre engañosa pero tranquilizadora. Y concluimos que Virgilio es mejor que Calpurnio Sículo, y Shakespeare que William Alabaster, y Borges que Francisco Luis Bernárdez. Para que haya un número de cabezas, es decir, de lectores suficientes que incluyan a determinados nombres en el canon, es menester que sigan encontrando algo con lo que se identifiquen en la literatura que éstos hayan escrito: que les siga hablando; que sigan considerándola propia, viva, suya; que continúe interpelando a su vulnerable, fugacísimo ser en el mundo. Pero esa es una tarea que compete a las personas. El tiempo no acaba poniendo las cosas en su lugar, ni dando o quitando la razón; el tiempo no es el juez del arte, ni decide nada, porque el tiempo no es un sujeto, sino algo abstracto, inmaterial. El tiempo no hace nada: los que hacemos somos nosotros, los hombres, los lectores. Y esos lectores asienten, o niegan su asentimiento, a la literatura que todavía sienten como suya. Cernuda afirmaba que no escribía para sus contemporáneos, sino para las generaciones venideras, para un lector futuro, inexistente todavía en su época. ¿Cómo se diseña un lenguaje, unas ideas, una literatura, para quien aún no existe? ¿Qué hay que poner en nuestros versos para que hablen a los seres humanos del porvenir? No tengo ni idea; si lo supiera, seguramente no estaría ahora pergeñando estas líneas, sino escribiendo como un poseso en mi casa. Sí sospecho —en un ámbito mucho más modesto como es el estilístico— que tiene más probabilidades de perdurar quien utilice un lenguaje delgado, despojado, esencial, cuya tersura —al ofrecer menos aristas, menos nudos, menos particularidades significativas— se acomode mejor a la previsible evolución de la lengua, que siempre es una evolución degenerativa, simplificadora. Es como la ropa: siempre le caerá mejor a los flacos que a los rollizos. Y digo esto con pesar, porque quien conozca mi obra como poeta sabrá que no se adecua estilísticamente demasiado a ello.Pero el tema de estas breves reflexiones es el canon en la poesía española reciente. «Canon» y «reciente» conforman un oxímoron, pero ¿qué es la vida sin contradicciones? Quizá pueda hablarse de dos tipos de canon: el sincrónico y el diacrónico. El primero, que sería una suerte de canoncillo, alude a los autores y las literaturas prevalentes en un momento histórico determinado; el segundo, a los que trascienden a su época y se proyectan en las generaciones siguientes. Cervantes, por ejemplo, no formaba parte del canon de su época, o lo hacía de una forma muy aledaña: se le tenía por un ingenio mediano. El gran autor de su época era Lope de Vega, que ha tenido la suerte de perdurar, aunque menos que el autor de El Quijote. En un sentido contrario, Francisco Villaespesa, el versificador de los nenúfares, era recibido por miles de admiradores en el puerto de Buenos Aires cuando desembarcaba en los años 20 para iniciar sus triunfales giras por Hispanoamérica, pero nadie, salvo abnegados tesinandos o eruditos suicidas, lee hoy una línea suya. En la España posterior a Franco, el canoncillo lírico lo ha definido y, por lo tanto, lo ha integrado, la consuetudinariamente denominada poesía de la experiencia, cuya acta de nacimiento es un opúsculo titulado La otra sentimentalidad, publicado en 1983 por Luis García Montero, Javier Egea y Álvaro Salvador, que ha venido amparada por un fenomenal concierto de voluntades, entre las que se han contado las de importantes editoriales, notables críticos, significadas revistas y suplementos culturales, destacados universitarios, opulentas fundaciones, pertinaces antólogos y una pléyade de poetas más o menos en ciernes, muchos de los cuales no han dejado nunca de estarlo; y que ha gozado —también hay que decirlo— de un amplio número de lectores, quizá porque a los lectores les complace lo sencillo, o porque consumen lo que se les da. La poesía de la experiencia, entre cuyas figuras tutelares se encuentran Ángel González y Jaime Gil de Biedma, ha sido la continuadora finisecular de la poesía social, imperante en nuestro país en la segunda posguerra, entre los 50 y 60. Ha sido —y hablo de ella en pasado, porque, alabado sea el Hacedor, ya ha fenecido— una poesía tediosa, previsible, conservadora —más aún: retrógrada—, dada al epigonismo y la mecanicidad, y transmisora de los valores propios de la mesocracia nacida al calor de la Transición y del desarrollo económico subsiguiente, pero que se ha impuesto, precisamente, a canonazos, esto es, a presencia imperiosa en los alambiques que destilan el gusto, y en la razón canonizadora actual por excelencia: el mercado. La mayor parte de sus practicantes tenían la claridad en la expresión por un fin en sí mismo, al que había que sacrificar cualquier otra consideración estética: por eso los poemas experienciales están llenos de tópicos, obviedades y naderías; son tan claros que resultan incomprensibles. La asimbolia que padecen —así llamaba Barthes a la incapacidad para crear significados que desborden lo meramente figurativo— los hace tan sabrosos como una acelga y tan entretenidos como un listín telefónico. De este dilatado bosque de poetas sólo quedará, me atrevo a conjeturar, un mar de hojarasca, entre la que acaso destaque algún poeta singular como José María Fonollosa, que los anticipó a todos, y que demuestra que, en no pocas ocasiones, como ésta, el precursor supera a los precurridos.Girando en torno a la poesía de la experiencia como satélites alrededor de un planeta, o más bien como sioux asaeteando un círculo de caravanas, advertimos otros canoncillos, otros modelos, encarnados en una disparidad de grupos, de los que me interesa destacar tres: el denominado grupo de Valladolid, en el que militaban el recientemente fallecido José-Miguel Ullán, Miguel Casado, Olvido García Valdés, Miguel Suárez, Ildefonso Rodríguez o Marcos Canteli, entre otros, defensores de una tradición de la ruptura y de la investigación lingüística que entroncaba directamente con las vanguardias; una poesía de inspiración simultáneamente marxista y cristiana, arraigada en especial en Valencia y Andalucía —con Enrique Falcón, Antonio Méndez Rubio, Jorge Riechmann y Antonio Orihuela—; y una lírica de gran potencia verbal y filiación neosurreal, en la que han destacado poetas como Blanca Andreu, Amalia Iglesias o Antonio Lucas. Todas estas corrientes se han hibridado en los últimos años, dando lugar a un panorama muy ecléctico, mestizo, carente aún de una tendencia predominante, pero en el que empieza a reconocerse una tendencia a la poesía reflexiva, de busca interior y también de cuestionamiento de lo real, que no rechaza los laberintos de la indagación lingüística y los sahumerios de lo inconsciente, pero que no se abandona enteramente a ellos, sino que aspira a construir mensajes intersubjetivos, problemáticos; extranjeros, pero transitivos.Junto a estos grupos reconocibles, catalogados en cualquier manual de literatura, quisiera reivindicar a varios poetas de generaciones precedentes que, a mi entender, merecen figurar en el canon de la poesía española contemporánea, y cuya presencia en él es todavía incierta, incipiente o difusa: a uno ya lo he citado, José Mª Fonollosa; los otros son Basilio Fernández, Julio Garcés, José Luis Hidalgo, Antonio Fernández Molina y, sobre todo, Manuel Álvarez Ortega, el mejor poeta español vivo, junto con Antonio Gamoneda, pero con mucho menos reconocimiento que éste, que ha integrado lo mejor de las tradiciones literarias occidentales —el simbolismo, el surrealismo, el expresionismo— en una obra vasta, plural y brillante, de acentos surreales y hondo calado existencial.. También merecen reivindicarse enérgicamente dos autores a los que persiguen famas desdichadas o circunstancias vitales más desdichadas todavía: Emilio Prados, destinado a ser siempre una nota a pie de página de la generación del 27, cuando es uno de sus poetas más altos; y Luis Rosales, falangista eterna y falazmente manchado por la leyenda de su culpabilidad en la muerte de Federico García Lorca, y autor de uno de los mejores poemarios del siglo, La casa encendida.Pero no quisiera concluir sin mencionar algunos poetas coetáneos que deberían, asimismo, en mi opinión, enriquecer el canon de la lírica española contemporánea. Citaré, en primer lugar, a Enrique Falcón, surrealista y social, que ha regenerado la poesía épica con La marcha de 150.000.000, uno de los proyectos más ambiciosos y magnos de la lírica española de la última mitad de siglo. A Juan Carlos Mestre, de imaginación fulgurante y verbo genésico, tan visual como musical, arrolladoramente metafórico. A Mariano Peyrou, cuya poesía cubista, rota, alienta un inteligente debate sobre la identidad y la verosimilitud de las cosas. A Julieta Valero, que se pregunta por el sentido del yo y los conflictos de la cotidianidad con un lenguaje llameante y, al mismo tiempo, glacial. A Jordi Doce, deudor de la tradición anglosajona y, al mismo tiempo, de lo mejor de la lírica hispana, cuyos poemas contenidos y equilibrados albergan una inquietud trepidante, un malestar pánico. A María Ángeles Pérez López, que investiga minuciosamente en la forma y la sustancia de las cosas, se sumerge en los tumultos del cuerpo y se afana por decir su sexualidad, esto es, por trasladar sus estremecimientos ensangrentados a la piel de la página. A Óscar Curieses, cuyos Sonetos del útero constituyen uno de los poemarios más perturbadores, por feroces y hermosos, de los últimos años. A Agustín Fernández Mallo, dedicado a actualizar la vigencia de la poesía con el lenguaje de la ciencia, y con la fusión de espacios y la fusión de contrarios, como demuestra en su más reciente Carne de píxel. A Ada Salas, desnuda e intensa. A Tomás Sánchez Santiago, cervantino e irracional, siempre en busca de la pureza de la expresión, pero consciente de su irremediable impureza, y de la impureza del mundo que ha de designar, como demuestran En familia, uno de los mejores poemarios de los 90, o El que desordena. A los poetas en castellano de Barcelona, sometidos a la doble insularidad de escribir en castellano en Cataluña y ser catalanes en España: a Sergio Gaspar, cuyo desgarro, evidente en Estancia, contiene una lucidez inacabable y una devastadora ternura; a Ramón Andrés, que escribe con la amplitud y la hondura de Saint-John Perse; a José Ángel Cilleruelo, preciso, incisivo, dúctil, luminoso, autor de un ciclo poético, Salobre, que acaba de recoger en una nueva edición; a José María Micó, de un clasicismo filtrado por el cedazo, quebrado e irónico, de la modernidad; a Jordi Virallonga, machadiano y burlón, sentimental y violento, abrazado al mundo y en lucha infinita con el mundo, reciente autor de Hace triste; a Carlos Vitale, de obra escueta y esencial, plena de sensibilidad y fractura; y a unos cuantos poetas jóvenes, la brevedad de cuya obra no impide advertir su talento y su proyección: José Antonio Arcediano, Javier Cubero, Álex Chico, Cesc Fortuny, Andreu Navarra, Marian Raméntol, Juan Salido-Vico, Christian Tubau y Joan de la Vega.___________________________Eduardo Moga (Barcelona, 1962), ha publicado los poemarios Ángel mortal (1994), La luz oída («Premio Adonáis», 1995), El barro en la mirada (1998), Unánime fuego (1999), El corazón, la nada (1999), La montaña hendida (2002), Las horas y los labios (2003), Soliloquio para dos (2006), Los haikús del tren (2007), Cuerpo sin mí (2007) y Seis sextinas soeces (2008). Ha traducido a Frank O’Hara, Évariste Parny, Charles Bukowski, Ramon Llull, Carl Sandburg, Richard Aldington, Tess Gallagher, Arthur Rimbaud, Billy Collins y William Faulkner. Practica la crítica literaria en «Letras Libres», «Revista de Libros», «Archipiélago» y «Turia», entre otros medios. Es responsable de las antologías Los versos satíricos (2001) y Poesía pasión. Doce jóvenes poetas españoles (2004). Ha publicado también los compendios de ensayos De asuntos literarios (México, 2004) y Lecturas nómadas (2007). Codirige la colección de poesía de DVD ediciones.
De todo lo que el hombre ha escrito, yo sólo amo aquello que él ha escrito con su propia sangre. Escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu.
Freidrich Nietzche
miércoles, 9 de febrero de 2011
EL CANON Y SUS LÍMITES por Eduardo Moga
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


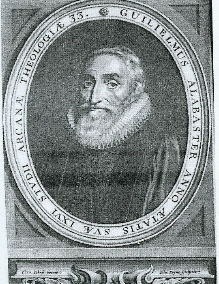



No hay comentarios:
Publicar un comentario